Hace unos cuantos años estuve en un congreso en Odessa, una hermosa ciudad ucraniana a las orillas del mar Negro. El clima era agradable, había edificios preciosos y salvo los científicos con los que hablaba el resto de la gente no entendía casi nada el inglés. Y yo el ruso, mejor dicho el ucraniano, nada de nada.
No sé si le habrá pasado, pero resulta duro eso de ir por la calle y no tener ni idea de lo que ponen los letreros de las calles. Cuando quería comprar algo, ponía cara de interrogante, hacía el símbolo universal del cuánto cuesta con el dedo pulgar y el índice y les pasaba un papel y un boli para que apuntaran el precio. Una comida decente costaba unos 150.000 cupones ucranianos, unas 400 pesetas de entonces. La moraleja de esta anécdota es que aunque no sepamos muchos idiomas, hay uno que es universal: las matemáticas. Todo el mundo entiende los números. Las matemáticas son universales.
Con respecto a esto, hay una curiosa anécdota referida a uno de los químicos más importantes de este siglo: Josiah Willard Gibbs. Gibbs era un silencioso y retraído miembro de la comunidad universitaria de la prestigiosa universidad de Yale. Sobre él se dice que durante los treinta años que estuvo allí sólo pronunció un discurso. Cuentan que su impenitente silencio lo rompió durante una acalorada discusión de café acerca de qué disciplina, las lenguas clásicas, las lenguas modernas o la ciencia, entrenaba mejor a la mente. Gibbs, con su habitual parsimonia, se levantó y dijo:
- Señores, las matemáticas son un lenguaje.
Y volvió a sentarse.
Ciertamente las matemáticas son un lenguaje. Y un lenguaje universal. Por eso los científicos son capaces de comunicarse unos a otros aunque no comprendan el idioma con quien comparten su información. Pero lo más misterioso de todo es que las matemáticas son el único medio que tenemos para entender el mundo que nos rodea. El lenguaje con el que se expresa la naturaleza es el de las matemáticas y quien quiera leer ese libro debe aprenderlas. No sabemos muy bien por qué esto es así. Es más, tampoco tenemos claro que la Naturaleza sepa matemáticas. Quizá es el medio que nosotros usamos para interpretar los hechos del mundo.
Ahora bien, no es difícil escuchar todos los días frases como «las matemáticas nunca fueron mi fuerte» o «no me hables de matemáticas; yo soy de letras». Incluso a veces podemos escuchar a nuestro interlocutor vanagloriarse de que no tiene ni idea de matemáticas, que a él le basta con sumar y restar. Este comportamiento forma parte de cierta corriente social donde está bien visto declararse analfabeto en cualquier cuestión relacionada con las ciencias. Algo sorprendente, pues a nadie se le ocurriría sentirse orgulloso de no saber quién era Cervantes.
Por desgracia, las consecuencias del anumerismo matemático son graves. La vida cotidiana está repleta de situaciones donde un conocimiento elemental de matemáticas resulta fundamental para tomar una decisión adecuada. Esto es especialmente exagerado en nuestra percepción de la probabilidad. Un ejemplo lo tenemos en la llamada «falacia del jugador». Supongamos que en la ruleta de un casino ha salido seis veces seguidas el color rojo. Los jugadores suelen pensar que en la partida siguiente hay más posibilidades de que salga negro cuando en realidad hay la misma que antes, un 50%.
No sé si le habrá pasado, pero resulta duro eso de ir por la calle y no tener ni idea de lo que ponen los letreros de las calles. Cuando quería comprar algo, ponía cara de interrogante, hacía el símbolo universal del cuánto cuesta con el dedo pulgar y el índice y les pasaba un papel y un boli para que apuntaran el precio. Una comida decente costaba unos 150.000 cupones ucranianos, unas 400 pesetas de entonces. La moraleja de esta anécdota es que aunque no sepamos muchos idiomas, hay uno que es universal: las matemáticas. Todo el mundo entiende los números. Las matemáticas son universales.
Con respecto a esto, hay una curiosa anécdota referida a uno de los químicos más importantes de este siglo: Josiah Willard Gibbs. Gibbs era un silencioso y retraído miembro de la comunidad universitaria de la prestigiosa universidad de Yale. Sobre él se dice que durante los treinta años que estuvo allí sólo pronunció un discurso. Cuentan que su impenitente silencio lo rompió durante una acalorada discusión de café acerca de qué disciplina, las lenguas clásicas, las lenguas modernas o la ciencia, entrenaba mejor a la mente. Gibbs, con su habitual parsimonia, se levantó y dijo:
- Señores, las matemáticas son un lenguaje.
Y volvió a sentarse.
Ciertamente las matemáticas son un lenguaje. Y un lenguaje universal. Por eso los científicos son capaces de comunicarse unos a otros aunque no comprendan el idioma con quien comparten su información. Pero lo más misterioso de todo es que las matemáticas son el único medio que tenemos para entender el mundo que nos rodea. El lenguaje con el que se expresa la naturaleza es el de las matemáticas y quien quiera leer ese libro debe aprenderlas. No sabemos muy bien por qué esto es así. Es más, tampoco tenemos claro que la Naturaleza sepa matemáticas. Quizá es el medio que nosotros usamos para interpretar los hechos del mundo.
Ahora bien, no es difícil escuchar todos los días frases como «las matemáticas nunca fueron mi fuerte» o «no me hables de matemáticas; yo soy de letras». Incluso a veces podemos escuchar a nuestro interlocutor vanagloriarse de que no tiene ni idea de matemáticas, que a él le basta con sumar y restar. Este comportamiento forma parte de cierta corriente social donde está bien visto declararse analfabeto en cualquier cuestión relacionada con las ciencias. Algo sorprendente, pues a nadie se le ocurriría sentirse orgulloso de no saber quién era Cervantes.
Por desgracia, las consecuencias del anumerismo matemático son graves. La vida cotidiana está repleta de situaciones donde un conocimiento elemental de matemáticas resulta fundamental para tomar una decisión adecuada. Esto es especialmente exagerado en nuestra percepción de la probabilidad. Un ejemplo lo tenemos en la llamada «falacia del jugador». Supongamos que en la ruleta de un casino ha salido seis veces seguidas el color rojo. Los jugadores suelen pensar que en la partida siguiente hay más posibilidades de que salga negro cuando en realidad hay la misma que antes, un 50%.
La probabilidad
Esta ceguera ante las probabilidades es aún más marcada cuando queremos analizar situaciones de riesgo. Sabemos distinguir entre lo que no comporta ningún riesgo y lo que sí lo tiene. Sin embargo, somos incapaces de diferenciar entre un acto que tiene, por ejemplo, un 1/10.000 de riesgo de otro con un 1/100. Lo que nos preocupa no es si el riesgo es alto o bajo, sino que existe riesgo. Y aún más grave: mientras desechamos realizar ciertos actos porque comportan riesgo, asumimos otros donde el porcentaje de riesgo es mayor. Un ejemplo está en el caso de los accidentes de avión. Dejando a un lado las fobias, algunas personas no quieren volar por el temor a un accidente. Pero eso no les impide coger el coche cuando la probabilidad de morir en accidente de circulación es mucho mayor. La máxima ironía aparece cuando, para justificarse, dicen eso «bueno, sí, pero si te toca… te toca», como si eso no sucediese con los coches. Estos ejemplos nos demuestran que el ser humano no sabe estimarprobabilidades de manera intuitiva; necesitamos aprender a hacerlo. Nuestro cerebro tiene la manía de hacernos creer que un acontecimiento es muy probable de que ocurra, no basándose en pulcros cálculos probabilísticos, sino por un motivo mucho más mundano: cuanto más fácil nos resulte imaginarlo mentalmente y cuanto más nos impresione emotivamente.
Alguien dijo una vez que en esta vida sólo hay dos cosas ciertas: la muerte y los impuestos. Y es verdad. El resto de las cosas nos pueden o no nos pueden suceder. En fin, que nuestra vida está gobernada por la probabilidad.
Sabido esto, lo que resulta más chocante es que no nos preocupemos realmente por entender lo que es la probabilidad. Ni tan siquiera sintamos la más mínima necesidad de saber estimarla, y eso teniendo en cuenta que el ser humano posee una innata incapacidad para interpretarla. A veces pienso que se trata de algo genético. Si no, les reto a que hagan el siguiente experimento con sus amigos.
A un grupo de ellos propóngale el siguiente problema. Imaginen que el gobierno está preparando un remedio para la famosa gripe A. Sus amigos forman parte del equipo que debe decidir entre dos tratamientos. De 600 personas, el tratamiento A salvará con certeza a 200. Del B hay una probabilidad de un tercio de que se salven las 600 y, por tanto, dos tercios de que no se salve ninguna. Ahora elijan qué tratamiento escogerían. Si se cumple el promedio, cuando esta pregunta se hizo a un grupo de personas el 72% escogió el programa A. Ahora plantee este problema, pero con otro enfoque, a otro grupo de amigos. Dígales que con el programa A morirán con toda certeza 400 personas y con el programa B no morirá ninguna con un tercio de posibilidades y morirán las 600 con dos tercios. De nuevo, si se cumple el promedio, el 78% de las personas a quien les hizo esta pregunta escogió el programa B.
¿Cómo es posible que, siendo el problema idéntico, se opten por dos programas diferentes simplemente porque se ha presentado de manera distinta?
Aún peor. A largo plazo ambos programas tienen el mismo resultado: se salvan 200 y mueren 400, luego resulta indiferente decantarse por uno o por otro.


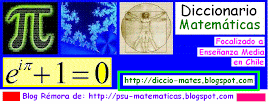



















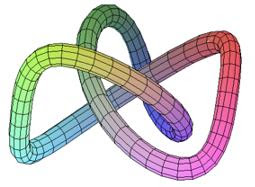






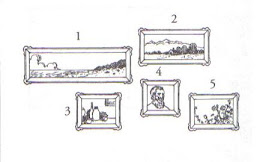


No hay comentarios:
Publicar un comentario